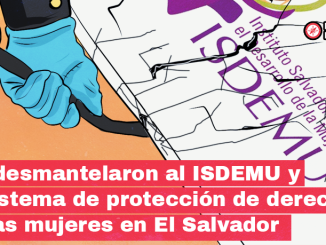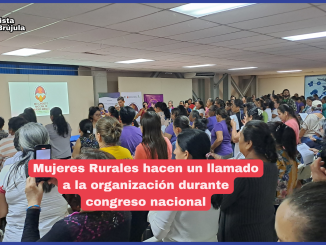“Creo que es vital el periodismo para seguir denunciando y para seguir visibilizando las graves violaciones que hay dentro de El Salvador”, dice Mónica, luego de 4 meses en el exilio. Ella es una de las voces que denunció y documentó en tiempo real los abusos en contra de la Cooperativa El Bosque, mientras realizaban una vigilia cerca de la residencia Presidencial, donde con carteles y mantas pedian ayuda al presidente de la República para suspender un desalojo que afectaría a alrededor de 300 familias.
Pero no es la primera vez que Mónica se encuentra en una situación de censura, agresiones y restricciones al ejercicio periodístico. Sus 15 años de experiencia relatan cómo en el periodismo, y sobre todo las mujeres periodistas, enfrentan grandes desafíos.
Por: Redacción
El 12 de mayo, habitantes de la cooperativa El Bosque realizaron una concentración en las cercanías de la residencia presidencial para pedir al presidente —reelecto de manera inconstitucional— que no permitiera el desalojo de cerca de 300 familias. La respuesta gubernamental fue inmediata: elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), acompañados de la policía militarizada, reprimieron a la comunidad. Aquella noche, mientras mujeres, niñeces y adultos mayores eran víctimas de la violencia estatal, muy pocos medios dieron cobertura a lo que ocurría.
Entre esas voces estuvo la de la periodista Mónica Rodríguez, quien denunció y documentó en tiempo real los abusos. “Estamos en vivo, señores”, repetía frente a los agentes como un recordatorio de que el país y el mundo podían ser testigos de la represión. Su voz y su denuncia se convirtieron en un escudo para la comunidad, mostrando cómo el periodismo puede estar al servicio de una causa justa.
Pero decir la verdad tiene un costo en El Salvador actual. Por evidenciar los abusos del régimen bukelista, Mónica Rodríguez tuvo que abandonar el país y buscar refugio en el exilio. Hoy conversamos con ella sobre su experiencia, su trabajo y los desafíos de ser periodista en contextos autoritarios.
RLB: ¿Por qué estudiar periodismo? ¿Qué te llevó a ejercer esta profesión?
MR: Yo andaba buscando algo más, y solo la Universidad de El Salvador me lo dio. No quería ni quieroser alguien que solo hace radio o televisión, o escribe por escribir. El periodismo te da ese sentido más crítico, profundizás, investigás y tenés contacto con la gente.
Ese contacto con la gente es lo que más me atrajo del periodismo, el poder dar voz. Pero quería ir más allá y por eso me decidí por esta carrera, aún con la ingenuidad de la juventud de decir ‘bueno, voy a estar en un periódico, en una radio, en la televisión, qué sé yo’. Pero con el tiempo he visto que es todo un compromiso y que va más allá.
Ahora sé que podemos hacer un trabajo enfocado en derechos humanos, en género, y cuando entrevistas a alguien estás frente a un ser humano, una persona sujeta de derechos. Quizás eso es lo que ha ido cambiando en mí durante todo este tiempo.
Hoy digo ‘quiero hacer periodismo porque quiero visibilizar las realidades del país’, pero también quiero acompañar a las comunidades, conocer sus historias, hacer algo a través del periodismo, más que solo informar.
Lo que te dicen en la universidad te enseña, pero la verdadera escuela es la calle. Ahí están las historias y las personas.
RLB: Hay una evolución en tu mirada sobre el periodismo. ¿Qué elementos han incidido en ese cambio?
MR: Mi trabajo en medios comunitarios. Las radios comunitarias no han recibido el lugar que merecen, pero ahí está el verdadero periodismo para mí. Trabajar en territorio con las comunidades hace que la misma gente también se apropie de los micrófonos.
El periodismo comunitario me ha cambiado la vida. No concibo que un medio pueda trabajar sin las comunidades. Sí hay aportes desde el periodismo de investigación tradicional, pero en lo comunitario está la raíz, donde se ven las grandes consecuencias de los problemas: la situación económica, los despojos de tierra, la falta de agua.
Ahí hay que hacer periodismo. Muchos olvidan contar la historia de la comunidad y poner en primer plano a sus líderes que trabajan para todos y todas.
RLB: ¿Cuáles han sido los trabajos periodísticos que más te han marcado?
MR: Trabajé 10 años en Canal 10, que fue mi primera escuela. El noticiero tenía un enfoque nuevo y nos permitió retomar historias desde organizaciones de derechos humanos, algo también nuevo para mí.
Recuerdo un reportaje en Honduras sobre Azacualpa, donde la empresa minera Aura Minerals estaba depredando todo el territorio, desplazando familias, incluso afectando el cementerio. Hicimos un programa casi de una hora sobre minería. Fue significativo conocer la experiencia de otro país y llevar esa voz a El Salvador, donde aún se luchaba por la aprobación de la Ley contra la minería.
También me marcó conocer la figura de Monseñor Romero. Cubrí la canonización en Roma, un momento que había esperado por años. Estar ahí, en ese evento histórico, lo amé profundamente.
Otro tema que me dolió mucho fue la memoria histórica. Trabajé en el programa Memoria Viva, que visibilizaba las masacres y las historias de familiares de víctimas del conflicto armado. Conocí a madres que luchaban por sus desaparecidos, como Madre Dolores, con quien tuve un apego especial. Su historia me marcó, y recuerdo la dificultad de contener la emoción mientras hacía cobertura.
Antes que falleciera, me acuerdo que me dijeron, ‘Mire, Mónica, madre Dolores, dice que a ver cuándo la va a ver al hospital.’ Yo dije, ‘bueno, sí, voy a ir a verla’, pero no alcancé a ir y falleció. Me dio mucho sentimiento no haber podido ir a despedirme de ella. Hicimos un programa de Memoria Viva en homenaje a ella y a todas las madres, porque están falleciendo sin respuestas a sus casos.
Me mandaron a hacer la nota del velorio, pero yo estaba inconsolable. En un momento me dijo el camarógrafo, ‘Necesito que se calme, porque usted ha venido a visibilizar esta situación y yo sé cuánto le duele, pero lo que tiene que hacer es darle también esperanza a la gente, de seguir el legado, la memoria de Madre Dolores’. Entonces me calmé, yo dije, ‘cierto, yo tengo que acordarme de mi papel en esto’, pero también ahí fui comprendiendo que lxs periodistas no somos de acero, que tenemos sentimientos, que tenemos empatía.



RLB: Recuerdo que Memoria Viva fue parte de las medidas de reparación a víctimas del conflicto, que fueron plasmadas en un decreto presidencial y como parte de las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de El Mozote. Fuiste parte de esa historia también.
Hablando de El Mozote, le di amplio seguimiento y pasé muchos días cubriendo las últimas exhumaciones, acompañando a las organizaciones de derechos humanos. Todo ese material fue base para un documental que formó parte de las reparaciones.
Me dolió mucho que cerraran el programa, que la mayoría de los reportajes se perdieran. Teníamos un canal en YouTube, cuentas en redes sociales y también las cerraron. Todo ese trabajo de visibilizar se ha venido abajo. A este gobierno no le importa seguir promoviendo el tema de la memoria histórica porque quiere que la gente no conozca su pasado. Pero nosotros vamos a seguir reivindicando como se pueda.
RLB: ¿Tuviste censura u otros obstáculos en la televisión estatal?
MR: Sí, y más en un canal estatal sin autonomía, dependiendo del gobierno. Al principio me dejaron hacer periodismo buscando el contraste, pero con el tiempo, los gobiernos se molestan y evitan responder.
Uno de esos momentos de censura fue cuando inauguraron ConaBúsqueda. Estaba el presidente Sánchez Cerén, todas las madres que habían perdido un hijo en el conflicto y organizaciones defensoras de derechos humanos. Me anoté para preguntar y llegado el momento cuestioné:
-‘Sí, presidente, quisiera que hablara un poco más de las funciones de la ConaBúsqueda, pero también quisiera saber si van a abrir los archivos de la Fuerza Armada, porque es una de las peticiones que hacen las organizaciones’.
Yo sentí que todos me volvieron a ver. Me dijo una compañera de La Sonora ‘¿y vos podías hacer esa pregunta?’, y le respondí: ‘Bueno, ya la hice’. Y el presidente me respondió un poco de mala forma.
Cuando llegué al canal, lo primero que hicieron fue llamarme.
-‘Venga, siéntese, cuénteme, ¿y qué le preguntó al presidente?, ¿y cómo se le ocurre?’
-Están abriendo la ConaBusqueda, entonces yo entiendo que van a abrir los archivos de la guerra.
-‘Sí, pero ahorita acaba de entrar este gobierno y no sabemos cómo va a ser la situación. ¡No haga ese tipo de preguntas porque la Subsecretaría de Inclusión Social está bien enojada!, dijo que cómo era posible que Canal 10 hiciera ese tipo de preguntas.
Entre otras cosas, comunicadores me quitaban la libreta diciéndome qué preguntar. Un magistrado del Tribunal Electoral me hizo correr detrás de él en un parqueo, solo para decirme ‘Ahora ya sabes lo que siento yo, que me anden siguiendo’. Llegamos a un punto en el canal donde nos decían ‘solo metan el micrófono en el podio’. La censura fue muy fuerte.
Por eso es molesto cuando compañeros periodistas te vinculan a un partido y te dicen, ‘Ay, es que ella es del FMLN’ y no saben lo que has pasado, todas las censuras y regaños que te toca pasar por ser coherente con la profesión. Yo sí cuestioné la censura.
También enfrenté comentarios sobre no cumplir ‘estándares de belleza’, un reflejo de cómo el periodismo es un espacio discriminatorio para las mujeres. Sin embargo, en el canal me permitieron hacer el espacio de entrevista.
RLB: ¿Qué implicó para vos pasar del periodismo en medios públicos al periodismo comunitario?
MR: Ha sido lo más importante. Coordinaba la Red de Reporteras y Reporteros Comunitarios de la Cordillera del Bálsamo, personas que están en los territorios. Recuerdo especialmente a una señora que, todos los días, entre cocinar, ver la siembra y atender a sus hijos, todavía se tomaba el tiempo para enviarme fotografías e información. Para mí, eso es simplemente maravilloso.
He visto en este caminar con la Bálsamo, a mujeres que han sido víctimas de violencia. En un primer momento tenían miedo de hablar, de estar frente a las cámaras, de hablar sobre su situación, de nombrar sus derechos. Pero las veo unos años después y nadie las puede parar.
Estas mujeres ahora son el pilar de su organización y apoyan a otras que están en situación de violencia. Recuerdo a una compañera que, la primera vez que fue a la entrevista, estaba super nerviosa, y yo le dije ‘mire, tranquila, aquí están las preguntas, usted dígame cómo lo ve, desde su perspectiva’, pero se puso nerviosa, bien seria. Y la última vez que la vi estaba muy apropiada de sus derechos, hablando con seguridad.
La red de reporteros está formada mayormente por mujeres que informan desde su territorio con mucho compromiso y sentido crítico. Para mí, este proyecto ha sido uno de los más bonitos hasta ahora.
RLB: El periodismo comunitario te lleva a dar seguimiento a temas como el despojo de tierras de la Cooperativa El Bosque, un tema que llegó a puntos insospechados el día de la protesta. Estabas ahí documentando todo en vivo para Radio Bálsamo. ¿Qué significó para ti esta cobertura? ¿Cómo lo ves ahora en retrospectiva?
Esta es una de las coberturas más dolorosas. Tengo sentimientos encontrados porque veníamos dándole seguimiento a la cooperativa desde hace unos 3 años. Esta gente venía luchando para que no les quitaran esas tierras, y lo que pasó el 12 de mayo fue algo que no me esperaba. Nadie esperaba ver a la policía militar ahí. Para mí, fue impresionante.
Pero dije ‘no, este es mi papel, mostrar lo que está pasando’, porque se traspasó una línea . Hubo un quiebre en la narrativa del gobierno de Bukele, quien fue a decir en la ONU que en El Salvador no se censura a nadie, no se persigue a nadie. Pero en ese momento, toda esa narrativa cayó hecha pedazos, como un vidrio.
Cuando se lo llevan, veo que Daniel, el colega de El Kolectivo San Jacinto, se pone enfrente de la patrulla y pensé que lo iban a atropellar, pero yo dije ‘Me voy con él y nos ponemos los dos’. Hay un momento en que nos intentan acorralar a los dos, y Daniel todavía dice ‘¡Somos periodistas, somos periodistas!’ Yo decía, ‘¡Estamos en vivo!’ Pero es que fue tan indignante y medio traumático también. Mi cabeza estaba en ese momento a 1000 revoluciones, pensando, ‘Estamos en el tiempo de la guerra’.
Pero de algo estoy completamente segura: desde Radio Bálsamo, donde estaba en ese momento, logramos romper con ese discurso oficial lleno de mentiras que impone este gobierno. Cumplimos un papel fundamental, aunque el costo que hemos pagado por ello ha sido muy alto. Sin embargo, ni yo ni mis compañeros lamentamos haberlo hecho; la convicción y la verdad siempre han estado por encima de todo.
RLB: Como mujer periodista, has vivido diferentes tipos de violencia. ¿En qué momento sentiste que te volviste un objetivo de ataque? ¿Cómo ha impactado en tu vida?
MR: Cuando decidís qué preguntar y eso incomoda a los funcionarios, pasás a ser enemigo. Pero, en mi caso, también fue a partir de que me organizo como periodista, tanto en la Colectiva de Mujeres Periodistas y antes, con la APES. Eso ya te posiciona en otra situación.
En APES aprendí mucho en todos los cargos que tuve de Junta Directiva. La asociación ha crecido y he crecido con ella. Ahora, ya hay una clínica de auxilio jurídico, que es imprescindible, informes de libertad de expresión, datos sobre mujeres periodistas. Además, me he sentido acompañada en todo este proceso de exilio.
La Colectiva de Mujeres Periodistas es mi espacio seguro y ha sido el espacio de aprendizaje más grande porque lo hemos tenido con otras compañeras. Nunca pensé estar en un espacio solo con mujeres.
Ahí aprendí que las mujeres sí podemos trabajar juntas, porque hay mucha gente que piensa que no porque todas se critican, pero es el mismo sistema patriarcal en el que estamos que promueve la competencia entre mujeres y que te lleves mal con tu otra compañera. Pero aquí lo vital ha sido el conocimiento de las compañeras periodistas comunitarias y feministas que han llevado esos saberes a la colectiva. Con ellas aprendí cómo acompañar a otra colega periodista.
En redes sociales, los ataques machistas aumentaron, con ofensas sobre mi cuerpo y cuestionamientos a mi inteligencia, algo que no ocurre igual con los hombres.
Tuve rupturas personales por estos ataques públicos, pero aprendí a no responder y a denunciar casos de acoso junto a la Colectiva, que nació tras el feminicidio de Karla Turcios, un punto de quiebre que nos impulsó a visibilizar estas violencias.
Hoy, la persecución afecta mi salud mental y mi proyecto de vida quedó detenido en El Salvador. Estoy en exilio, lo cual es doloroso porque mi familia, mi radio, mi casa y mis mascotas están allá, pero no veo condiciones para seguir en El Salvador.
Protejo mi integridad y salud mental tomando medidas de seguridad, pero seguiré denunciando esta situación porque sólo quienes la vivimos sabemos lo que implica.
RLB: ¿Te ves siempre haciendo periodismo?
Para mí sí es importante seguir visibilizando lo que está pasando en El Salvador. Para que sepan si este gobierno no está haciendo bien las cosas, desde el momento que hay un régimen de excepción que está reprimiendo a familias de personas detenidas de forma arbitraria, otras muriendo dentro de las cárceles, donde no se están garantizando los derechos humanos. Eso tiene que quedar evidenciado y qué mejor que el periodismo para hacerlo, para registrar las historias.