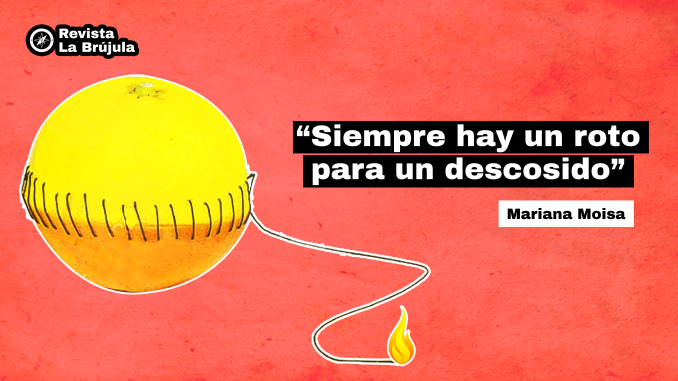
“Siempre hay un roto para un descosido”, así decía mi abuela cuando veía parejas a las que ella jamás se imaginaría juntas o cuando se refería a alguien poco apto para relacionarse y se enteraba que finalmente, había conseguido pareja; pero ¿qué hay a la base de las palabras de la “abue”? la idea de complementariedad.
Por Mariana Moisa
La complementariedad ha sido estudiada por la psicología, la psiquiatría, el lenguaje, por ejemplo la analogía por complementariedad, aquella que relaciona dos elementos que son indispensables entre sí, es decir, que se complementan mutuamente, una clásica referencia: el arco es a la flecha lo que el martillo al clavo. Gregory Bateson (esposo de la increíble antropóloga Margaret Mead) aportó a este análisis de complementariedad desde la perspectiva cultural y se aplica a la comunicación, desde este planteamiento se pueden entender cómo funcionan las relaciones de poder.
Bateson desarrolló el concepto de cismogénesis simétrica y cismogénesis complementaria, esta última es una conducta resultado de un proceso comunicativo afectado por una acción de imposición. Paul Watzlawick aplicó el concepto de Bateson a la teoría de la comunicación y afirmó que, en una relación complementaria hay dos posiciones distintas y no paritarias, en la que un individuo va imponiendo su autoridad social sobre el otro u otros, así ocurre en las relaciones familiares, pero también ocurre en las relaciones de pareja.
Si las relaciones fueran simétricas y en condiciones de igualdad, la complementariedad no sería un problema, pero desde el feminismo entendemos que, en la sociedad patriarcal capitalista, ¹las relaciones de poder existen y son de dominación/subordinación entre los géneros, vamos necesitando la aprobación del otro.
Al sistema le sirve esta lógica de complementos, porque entonces nos imponen la idea de que nos falta algo, que tenemos un vacío y que solo en la pareja (heterosexual) lo podremos encontrar, el complemento va más allá de las relaciones, trasciende a la sociedad de consumo y entonces el mercado nos “vende” complementos para todo y lo subjetivo se vuelve mercancía.
Terminamos buscando algo o más bien a alguien a quién aferrarnos para que nos complemente, para que nos aporte aquello que creemos que nos falta, nos enseñaron que la media mitad existe y que si soy distraída la otra persona complementa con su atención,o que si soy estresada, la otra me complementa con su “modo Zen”.
Siguiendo la paremia de mi abuela, “siempre hay un roto para un descosido”, la esperanza es que, siempre tengamos una pareja que nos quiera; pero yo, inevitablemente pienso en lo rotas que estamos las personas, que no nos han enseñado a remendarnos, a zurcir los hoyitos antes de embarcarnos a una relación, muchas saltamos de una a otra sin hacer recuento de daños, sin ver las roturas que nos deja plantarnos vulnerables frente a otra persona descosida como nosotras.
La completa
Pero, ¿qué pasa cuando te afirmas completa, que ya no necesitas que te complementen? ¿Qué pasa cuando ya sabes que la historia de la media naranja era mentira, cuando te tomaste un tiempo para remendarte las roturas y bordar sobre los hoyitos consignas con las amigas, con las otras? Algunas suelen sentirse en falta con la sociedad porque no encajan, porque lo que buscan es la libertad, hacer equipo y construir complicidades. Allí se cae un pedacito del orden social que aspira a que seamos la costilla de algune Adán.
***
Referencias del texto:
- Estas relaciones de poder atraviesan todo el tejido social y se operacionalizan en cada campo de acción, de acuerdo con las reglas del juego que la sociedad ha definido. “Los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten explotar y oprimir a personas y grupos y todo tipo de colectividades. Se concretan en procesos concatenados de formas de intervenir en la vida de otras/os desde un rango y una posición de superioridad (valor, jerarquía, poderío)”. Marcela Lagarde, Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia.1997,(p. 69-70).
