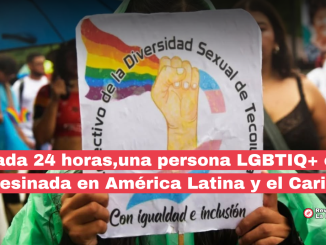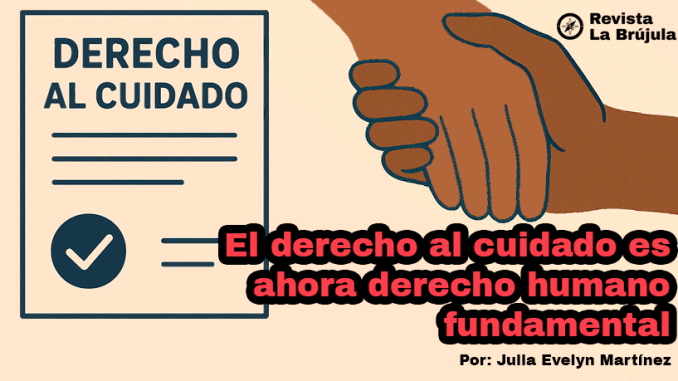
El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció oficialmente el derecho humano autónomo al cuidado, a través de la Opinión Consultiva 31.
Por: Julia Evelyn Martínez
Economista Feminista
Este avance obliga a los Estados a respetar, garantizar y asegurar el acceso efectivo al cuidado para todas las personas, considerándolo esencial para una vida digna. El derecho implica que todas las personas deben recibir cuidados adecuados, suficientes y continuos en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció oficialmente el derecho humano autónomo al cuidado, a través de la Opinión Consultiva 31. Este avance obliga a los Estados a respetar, garantizar y asegurar el acceso efectivo al cuidado para todas las personas, considerándolo esencial para una vida digna. El derecho implica que todas las personas deben recibir cuidados adecuados, suficientes y continuos en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
La Corte definió el cuidado como una necesidad básica, universal e ineludible, crucial para la existencia humana y el funcionamiento social. Además, estableció que el derecho al cuidado es autónomo y se fundamenta en una interpretación integral y pro-persona de la Convención Americana, la Declaración Americana y la Carta de la OEA.
Este derecho abarca tres dimensiones inseparables: el derecho a recibir cuidados, el derecho a brindar cuidados y el derecho al autocuidado. Asimismo, toda persona debe tener acceso a tiempo, espacios y recursos para cuidar, ser cuidada y ejercer el autocuidado. Por ello, la Corte exige que los Estados implementen medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar este derecho.
La resolución de la Corte representa un avance histórico en la región, ya que reconoce y protege el trabajo de cuidados no remunerados, tradicionalmente realizado por mujeres en contextos de desigualdad y discriminación.
1. La crisis de los cuidados en El Salvador
La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva OC-31, representa un punto de inflexión histórico para El Salvador en materia de cuidados. En un país donde la crisis de los cuidados se manifiesta de manera cotidiana y estructural, esta declaración no solo visibiliza una problemática largamente ignorada, sino que ofrece un marco jurídico claro para transformarla. Las familias en situación de pobreza enfrentan enormes dificultades para cubrir las necesidades básicas de cuidado, lo que perpetúa ciclos de exclusión y vulnerabilidad. Las mujeres, en particular, continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidado de manera no remunerada, sin reconocimiento social ni protección laboral, lo que limita su autonomía económica y profundiza las desigualdades de género.
Las trabajadoras del hogar remuneradas, muchas de ellas en condiciones informales, carecen de derechos laborales plenos, y las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, reciben apoyos insuficientes o inexistentes. A esto se suma la fragilidad institucional de los gobiernos locales, que, con recursos limitados, intentan responder a demandas crecientes sin un marco nacional que articule esfuerzos ni garantice la sostenibilidad de sus iniciativas.
La resolución de la Corte redefine esta realidad, al establecer que el cuidado no es una cuestión de caridad ni una responsabilidad exclusivamente de las familias, sino un derecho humano autónomo que debe ser garantizado por el Estado. Esta afirmación obliga a repensar el diseño de las políticas públicas desde una lógica de corresponsabilidad, igualdad y justicia social y fiscal. Implica reconocer el cuidado como un eje estructural del bienestar colectivo, que debe ser financiado, institucionalizado y profesionalizado.
Para El Salvador, esta resolución abre la puerta a una futura posibilidad de reformar de manera profunda el sistema de protección social. Significaría, legislar con enfoque de derechos, asignar presupuestos específicos financiados con impuestos progresivos, crear sistemas nacionales y municipales de cuidado, y establecer mecanismos independientes de evaluación y rendición de cuentas. También ofrece una oportunidad para articular alianzas entre el Estado, las comunidades y la cooperación internacional, movilizando recursos y capacidades para construir un modelo de cuidado que sea inclusivo, equitativo y sostenible.
En última instancia, esta resolución no solo interpela al Estado salvadoreño, sino también a la sociedad en su conjunto. Reconocer el cuidado como derecho humano, tendría como resultado una transformación en la manera en que se entiende la democracia: ya no como una promesa abstracta y/o como simples procesos electorales que se llevan a cabo periódicamente, sino como una práctica concreta que sostiene lo esencial —la vida, los vínculos, la dignidad, el bienestar — en cada rincón del país.
2. Las políticas públicas y el derecho humano al cuidado.
Las implicaciones para la política pública en materia de cuidado requieren una transformación profunda del marco legal y del acceso a la justicia. Es fundamental que el derecho al cuidado sea reconocido explícitamente en las leyes primarias y secundarias, tales como aquellas relacionadas con la igualdad, el trabajo, la niñez, la vejez, la discapacidad y la salud. Esta inclusión debe ir acompañada del principio de corresponsabilidad social y familiar, reconociendo que el cuidado no es una carga individual sino una responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad y las familias.
Además, es indispensable establecer mecanismos legales que permitan a la ciudadanía exigir y garantizar este derecho. Esto implica habilitar acciones de tutela, implementar medidas cautelares y definir estándares de calidad en los servicios de cuidado. Estos mecanismos deben estar alineados con las tres dimensiones del cuidado —afectiva, material y relacional— para asegurar una atención integral que responda a las necesidades reales de las personas en situación de dependencia y de quienes cuidan. Esta perspectiva legal no solo fortalece el acceso a la justicia, sino que también sienta las bases para una política pública que valore y sostenga la vida en todas sus etapas.
La consolidación de una estructura institucional para el cuidado exige la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que cuente con un liderazgo claro, capaz de articular esfuerzos entre distintos ministerios y niveles de gobierno. Esta coordinación interministerial debe estar acompañada por una gobernanza multinivel que involucre activamente a las municipalidades y a las redes comunitarias, reconociendo que el cuidado se organiza y se vive de manera diversa en los territorios y en las comunidades.
Para que este sistema sea operativo y responda a las realidades locales, es necesario elaborar hojas de ruta territoriales que permitan identificar con precisión las necesidades de cuidado en sus distintas formas: desde la infancia y la vejez, hasta la discapacidad y la dependencia temporal. Al mismo tiempo, estas hojas de ruta deben mapear la oferta existente, visibilizando tanto los servicios públicos como las iniciativas comunitarias que ya sostienen la vida cotidiana. Esta planificación territorial no solo facilita una asignación más justa de recursos fiscales, sino que también fortalece la capacidad del Estado para garantizar el derecho al cuidado de manera equitativa y contextualizada.
La política laboral y de protección social debe transformarse para reconocer el cuidado como un eje central de la vida y del trabajo. Esto implica ampliar las licencias parentales y de cuidado bajo un enfoque de corresponsabilidad, promoviendo que tanto mujeres como hombres puedan ejercer su derecho a cuidar sin que ello implique una penalización laboral. En este sentido, es clave fomentar modalidades de trabajo flexible y establecer protecciones efectivas contra despidos motivados por responsabilidades de cuidado, garantizando que cuidar no signifique perder el empleo ni oportunidades de desarrollo profesional.
Asimismo, resulta urgente impulsar la profesionalización de quienes ejercen labores de cuidado, reconociendo sus derechos laborales mediante procesos de formación continua, salarios dignos, acceso a la seguridad social y medidas para prevenir riesgos psicosociales. Esta valorización del trabajo de cuidado debe extenderse también al ámbito doméstico y remunerado, donde la formalización laboral es una deuda histórica.
Para ello, se requiere una inspección activa que garantice el cumplimiento de derechos, así como el fortalecimiento de la negociación colectiva de sindicatos de trabajadoras y trabajadores de cuidados, como herramienta para dignificar y proteger a quienes sostienen la vida desde el cuidado. Una medida concreta en este sentido, debería ser la realización de una reforma al sistema de pensiones que incorpore un pilar solidario, destinado a las mujeres que no pueden cotizar a un sistema de pensiones de vejez debido a responsabilidades del trabajo de cuidado de sus familiares en condición de dependencia.
De igual manera, la política de servicios y apoyos en materia de cuidado debe orientarse hacia el fortalecimiento de redes que sostengan la vida en todas sus etapas, con especial énfasis en la equidad territorial y la corresponsabilidad social. Esto implica consolidar una atención integral a la primera infancia mediante centros diurnos de calidad, con horarios extendidos que respondan a las dinámicas familiares y laborales contemporáneas.
Al mismo tiempo, es necesario crear espacios similares para personas mayores, garantizar asistencia adecuada para personas con discapacidad, ofrecer servicios de respiro para quienes cuidan, y ampliar los apoyos en salud mental como parte esencial del bienestar colectivo.
El financiamiento sostenible de las políticas de cuidado requiere de una reforma fiscal progresiva, en donde los que tienen más paguen más impuestos y los que tienen menos, contribuyan menos. Junto a esta reforma fiscal, debe diseñarse una estrategia gradual y planificada que permita avanzar con metas claras de cobertura, diferenciadas según nivel de ingreso y territorio.
Esta progresividad no solo garantiza equidad en la asignación de recursos, sino que también permite construir capacidades institucionales de manera escalonada, evitando sobrecargas y asegurando calidad en los servicios.
Para fortalecer la implementación local, es clave la creación de fondos de cofinanciamiento que apoyen a las municipalidades en el desarrollo de sus propias redes de cuidado. Estos fondos deben estar acompañados por el impulso de alianzas comunitarias, reconociendo el papel fundamental que juegan las organizaciones sociales en la provisión y sostenimiento de cuidados desde una lógica de proximidad y corresponsabilidad.
La dimensión de datos y evaluación en las políticas de cuidado es clave para garantizar su efectividad, equidad y sostenibilidad. Para ello, es necesario implementar encuestas periódicas sobre el uso del tiempo y desarrollar cuentas satélites de cuidado que permitan medir con precisión la “pobreza de tiempo” y el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado. Estas herramientas estadísticas no solo visibilizan las desigualdades estructurales que atraviesan el cuidado, sino que también ofrecen insumos fundamentales para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.
Además, se deben establecer indicadores claros de calidad y acceso que permitan evaluar aspectos como los tiempos de espera, la cobertura de los servicios, la satisfacción de las personas usuarias y el bienestar físico y emocional de quienes cuidan. Esta evaluación integral debe contemplar tanto la experiencia de quienes reciben cuidado como la de quienes lo brindan, reconociendo que el bienestar en el sistema depende de ambos lados de la relación.
Por último, es imprescindible implementar evaluaciones independientes del impacto de las acciones de política pública de cuidados, con un enfoque explícito en igualdad y no discriminación, asegurando que las políticas de cuidado contribuyan efectivamente a cerrar brechas de género, de orientación sexo genérica, de clase social, de territorio y de discapacidad.
Estas acciones no son opcionales: la Corte Interamericana ha establecido la obligación de adoptar medidas concretas que respondan a los principios de corresponsabilidad y no discriminación. En este sentido, contar con datos rigurosos y mecanismos de evaluación robustos es parte del compromiso institucional con la justicia social y la sostenibilidad de la vida.
3. El papel de las municipalidades
El papel de las municipalidades en la garantía del derecho al cuidado es fundamental, ya que este derecho debe hacerse tangible en la vida cotidiana de distritos, barrios, cantones y colonias. Para lograrlo, es necesario que los gobiernos locales identifiquen de manera participativa las necesidades específicas de cuidado en sus territorios, así como las redes comunitarias que ya sostienen parte de esta labor. Esta lectura territorial permite diseñar respuestas contextualizadas y fortalecer el tejido social existente.
Una de las estrategias clave es la creación de casas de cuidado municipal, con horarios adaptados a las dinámicas de la economía local e informal, que muchas veces escapan a los esquemas tradicionales de prestación de servicios. Estas casas deben estar acompañadas por una infraestructura que garantice transporte accesible y rutas seguras, entendiendo que la movilidad también es parte del derecho al cuidado. Asimismo, las municipalidades deben asumir la responsabilidad de contratar y formar a personas cuidadoras bajo estándares nacionales, asegurando calidad en la atención y condiciones laborales dignas.
Este proceso debe ir de la mano con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como tableros abiertos que informen a la ciudadanía sobre la cobertura, el presupuesto asignado y la calidad de los servicios ofrecidos.
Invertir en cuidado desde los presupuestos municipales no solo libera tiempo para las familias, sino que también puede dinamizar el empleo local y promover la participación económica de las mujeres, especialmente en contextos donde las brechas de género y las desigualdades territoriales son más profundas. Así, el cuidado se convierte en una política transformadora que articula justicia social, desarrollo local y sostenibilidad de la vida.
4. Cambiar la cultura: del sacrificio al derecho compartido
La decisión de la Corte también tiene una función educativa: cuidar no debe significar sacrificio femenino silencioso. El reconocimiento social y económico del cuidado impulsa la participación de hombres, empresas, comunidades y Estado en un reparto justo del tiempo, la carga y los recursos. No es solo una obligación legal; es la oportunidad de transformar las relaciones y prácticas cotidianas con justicia.
En el actual contexto de avance normativo, los riesgos y oportunidades en torno al derecho al cuidado deben ser abordados con claridad estratégica. Uno de los principales desafíos consiste en evitar la promulgación de leyes que carezcan de presupuesto o de servicios efectivos, ya que esto no solo desvirtúa el derecho, sino que puede generar frustración social y debilitar la confianza en las instituciones. La legislación debe estar respaldada por recursos concretos y mecanismos operativos que garanticen su implementación real.
Asimismo, es esencial establecer y cumplir estándares de calidad en los servicios de cuidado, para evitar la reproducción de condiciones laborales precarias o atenciones insuficientes que perpetúen desigualdades. La calidad no puede ser un lujo, sino un componente estructural del sistema de cuidados. Otro eje clave es la descentralización. Fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales permite que el cuidado se adapte a las realidades locales, promueva la participación comunitaria y se convierta en una herramienta de desarrollo territorial. Esta descentralización debe ir acompañada de recursos, formación y marcos de gobernanza que aseguren su eficacia.
Finalmente, el momento histórico que representa la Opinión Consultiva OC-31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre una ventana de oportunidad única. Esta resolución no solo reconoce el cuidado como un derecho humano, sino que exige medidas concretas basadas en los principios de corresponsabilidad y no discriminación. Aprovechar este marco jurídico internacional puede movilizar alianzas estratégicas, cooperación técnica y reformas estructurales que posicionen el cuidado en el centro de las políticas públicas, con visión de justicia social y sostenibilidad de la vida.
Del enunciado a la realidad
La transición del enunciado al ejercicio real del derecho al cuidado representa una transformación profunda en la manera en que concebimos la vida en sociedad. El cuidado, como fundamento de la sostenibilidad humana y del futuro colectivo, no puede seguir siendo una práctica relegada a lo privado ni invisibilizada en los márgenes de la economía. Reconocerlo como un derecho exigible implica reorganizar las estructuras del Estado, los mercados y los hogares, y asumir que sostener la vida requiere inversión pública, institucionalidad sólida y profesionalización de quienes cuidan. Pero también demanda sembrar comunidad, fortalecer vínculos y dignificar los trabajos que históricamente han sido invisibles y feminizados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva OC-31, ha establecido que el cuidado es una necesidad universal y un derecho autónomo, que los Estados deben garantizar mediante acciones concretas y principios de corresponsabilidad e igualdad. Este pronunciamiento no es solo una guía jurídica: es una oportunidad histórica para que países como El Salvador avancen hacia una política de cuidados que transforme lo cotidiano y lo estructural.
Ahora es el momento de legislar con claridad, presupuestar con compromiso, diseñar con sensibilidad territorial y evaluar con enfoque de derechos. Porque cuando el cuidado se convierte en un derecho garantizado, la democracia deja de ser una promesa abstracta y aprende a sostener lo esencial: la vida misma.