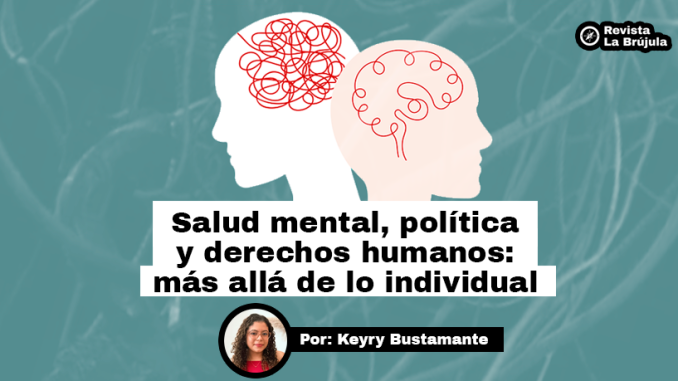
Por Keyry Bustamante
¿Pueden las decisiones políticas afectar tu salud mental?, ¿podemos hablar de bienestar sin considerar el contexto en que vive una persona?, ¿podemos hablar de salud mental sin hablar también de justicia social?, ¿tiene sentido hablar de autocuidado sin hablar de lo colectivo?
La salud mental es un derecho humano que no se reduce a la atención psicológica individual; exige condiciones sociales justas y libres de violencia estructural, ya que las emociones no se viven en aislamiento, sino en contextos marcados por pobreza, discriminación y desigualdad.
Actualmente hablar de salud mental es más común. En redes sociales proliferan frases como “ve a terapia”, “piensa positivo” o “sé resiliente”. Las campañas de autocuidado y contenido psicológico en línea parecieran reflejar que la sociedad comienza a tomarse en serio este aspecto del bienestar. Sin embargo, esta narrativa individualista esconde riesgos: reduce el derecho a la salud mental a una responsabilidad exclusiva de cada persona, olvidando que la mente también se “enferma” y se “sana” en relación con el entorno social.
Pensemos algunos ejemplos: una mujer que sostiene a su familia sola, trabajando diez horas en condiciones precarias, con traslados extenuantes y un salario apenas suficiente; o en comunidades enteras desplazadas por fenómenos derivados del cambio climático o proyectos de construcción. ¿Qué tan justo es decirles que la solución está en buscar terapia, meditar o practicar un pasatiempo? Tomar en serio la salud mental implica reconocer que detrás de la ansiedad, la depresión o el agotamiento colectivo hay determinantes sociales que no pueden ignorarse.
El discurso dominante propio del capitalismo invita a mirar hacia adentro, a fortalecer la resiliencia individual, como si las emociones fueran fenómenos aislados de la estructura social. Pero las desigualdades, la discriminación y la violencia impactan directamente en la salud mental, con mayor intensidad en poblaciones históricamente excluidas: mujeres, niñez, población LGBTIQ+, personas con discapacidad o quienes enfrentan múltiples vulnerabilidades.
La Organización Mundial de la Salud señala que las condiciones de vida y trabajo son determinantes fundamentales de la salud y que los países tienen la obligación de aplicar políticas que garanticen acceso universal a servicios de calidad que aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación. Sin embargo, rara vez estas realidades entran en el debate público sobre salud mental.
Las consecuencias de reducir el bienestar psicológico a un asunto individual son graves: se profundizan desigualdades, se revictimiza a quienes ya enfrentan vulnerabilidad y se patologizan problemas sociales, tratando como “trastornos individuales” lo que son síntomas de contextos injustos.
El estrés no se debe solo a “mala gestión emocional”, sino a jornadas laborales que vulneran derechos, sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, por nombrar algunos ejemplos. La depresión tiene causas complejas, pero no solo internas, sino también surge de la exclusión social y la falta de oportunidades. La ansiedad no es simplemente un problema de autocontrol, sino una respuesta lógica de cuerpos y mentes sometidos a violencia de género, acoso o inseguridad alimentaria.
Por ello, invisibilizar las raíces estructurales que deterioran la salud mental es peligroso, no puede garantizarse únicamente con psicoterapia o medicación. Estos recursos, aunque necesarios, deben integrarse en una visión más amplia que considere que proteger la salud mental implica transformar las condiciones sociales que la deterioran.
Campañas que promueven únicamente la responsabilidad individual refuerzan la idea de que la desigualdad es culpa de la desorganización o falta de esfuerzo de las personas, sin ofrecer alternativas para enfrentar la violencia de género, el desempleo, la discriminación étnica, la exclusión de las personas con discapacidad o de identidades de género disidentes.
Defender la salud mental como derecho implica exigir a los Estados políticas públicas que atiendan los determinantes sociales: invertir en educación, empleos dignos, construir espacios seguros, libres de violencia y discriminación, así como proteger el medio ambiente. También significa visibilizar que ciertos grupos enfrentan cargas adicionales que impactan directamente su bienestar psicosocial.
El reto está en dejar de ver la salud mental como un asunto privado y empezar a verla como un tema político y colectivo. Esto no significa negar la importancia del acompañamiento terapéutico, sino integrarlo en una visión más amplia, donde lo personal y lo social estén entrelazados, porque para garantizar el bienestar psicológico se debe exigir la construcción de sociedades más justas.
Hablar de salud mental es preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir: ¿una que repita a las personas “sé fuerte y esfuérzate” mientras perpetúa condiciones que las debilitan y hacen desiguales? ¿O una que comprenda que el bienestar es comunitario, que se promueve en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el hogar? Porque la salud mental es política y solo se garantiza cuando se respetan y se hacen efectivos los derechos humanos.
